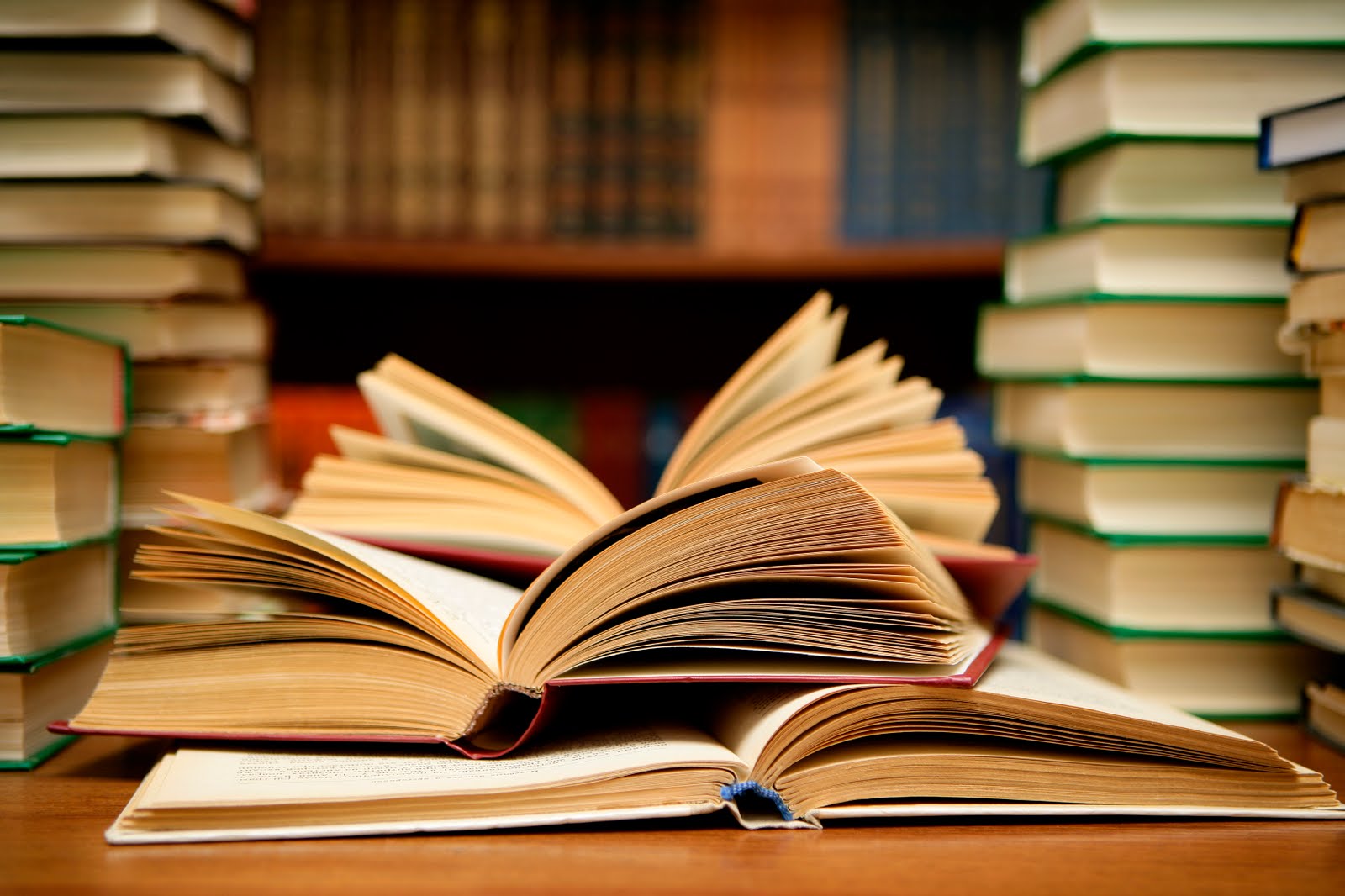Durante este segundo semestre del año, estoy ofreciendo un curso de Filosofía medieval a estudiantes universitarios de filosofía. Uno de los textos que leemos y comentamos es el libro décimo de las Confesiones de San Agustín. El autor destaca en este texto la importancia crucial de la memoria en la vida humana, y sostiene que nuestra búsqueda de felicidad no se colma sino en Dios, que se encuentra en lo más íntimo de nosotros mismos, pero, a la vez, sobre nuestra vida y sus avatares. Entre Él y nosotros, aclara, no hay espacio alguno: está en nosotros, trascendiéndonos. Claro está, se puede agregar, Dios está también en lo más íntimo del mundo, de cada cosa y acontecimiento, y más allá de éste. Tal vez, es mejor decirlo así: el mundo, distinto de Dios, está en Dios, sin identificarse con Él, pues Él mismo sostiene esta diferencia.
Al término de una de las clases, un estudiante del curso se me acercó para formular un problema, que fue más o menos el siguiente: si la vida humana, siempre dinámica y cambiante en el río del tiempo, es apertura al mundo (personas, cosmos, etc.), a sí mismo y a Dios, ¿cómo es posible vivir humanamente sosteniendo dicha apertura a la eternidad divina? Un instante es un instante, dura casi nada y pasa. Ese instante, sin embargo, se liga a los demás instantes de mi vida, formando una especie de totalidad.
Cada instante encuentra su lugar en dicha totalidad, es decir, tiene un sentido respecto a ella. Instante + instante se va tejiendo la orientación de la propia vida. Al morir, si alguien me ha conocido bien, podrá, de manera siempre más o menos adecuada, enhebrar una biografía comprensible, al menos en sus rasgos principales. Pero, ¿quién podrá hacer esto? Pues muchos asuntos vitales tienen un sentido inconsciente (sostiene el psicoanálisis), o bien nuestro conocimiento tiene puntos ciegos que dificultan que veamos algunas cosas que son reales en nuestra vida. San Agustín es consciente de estas dificultades, pues llega a escribir que él mismo se ha convertido en un problema para sí mismo: “ni siquiera sé lo que no sé”.
Pero volvamos al asunto planteado por el estudiante. Si la limitada vida humana posee una apertura a Dios, una referencia a Él –pues ninguna realidad finita sacia plenamente nuestro deseo de felicidad-, entonces cada instante carga con lo que podría llamarse el peso de Dios. ¿Cómo vivir sosteniendo este peso? Este peso es el peso de nuestra libertad, pues, si todo instante humano está abierto a Dios, y si el viviente humano puede optar, entonces, en cada instante, hay una elección respecto de Dios. También hay una elección respecto del cosmos, de los demás, de mí mismo. El problema vital de Dios es, a la vez, el problema vital de nuestra libertad: así piensa San Agustín. Son el cara y sello de la misma moneda Entonces, habría que preguntar: ¿es la libertad humana un peso?
Mi suegro falleció el año 2014. Él solía decir que elegir es complejo. Incluso, en una ocasión, sostuvo que es lo más difícil. ¿Es que estaba de acuerdo con el estudiante de mi curso? Desde cierto punto de vista, decidir cuesta, pues es asumir un riesgo. Puedo equivocarme, podemos equivocarnos. Acertar no está asegurado. Al elegir, se juega la propia vida, que no está hecha de antemano.
Sentir el peso de la propia libertad puede ser expresión de una mayor conciencia de la propia responsabilidad por nuestras elecciones. La vida humana se va configurando así, en todas sus relaciones. Pero también puede ser manifestación de un temor profundo a la propia libertad. ¡Es tan cómodo que otros decidan por uno!
La fe cristiana tiene una palabra respecto de esto. Nuestra libertad finita, posible siempre en medio de determinadas condiciones, ha sido querida y creada por la libertad infinita, para una comunión de libertades en el amor. Dios es Amor. Por ello, no se trata de temer a Dios y a la propia libertad, sino de ejercitarla creativa y responsablemente. La libertad divina anima la libertad humana, que ha de ir cotidianamente eligiendo los senderos hacia la comunión.
Así lo expresaba Pierre Teilhard de Chardin: “Quiere lo que Dios quiere. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente agarrado, cuanto más decaído y triste te encuentres. Vive feliz, vive en paz. Que nada te altere. Que nada sea capaz de quitarte tu paz. Conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige”.
(*) syanez@uahurtado.cl